
No iban a viajar. Al menos, no juntos. Durante semanas, Clara y Rafael discutieron con el estilo que los había vuelto inmunes al desgaste. Sus conversaciones se habían convertido en finas ironías, series interminables de culpas mutuas y profundos silencios. Pero un mensaje inesperado los sacó de su inercia. Generó en ellos una esperanza, una quimera o quizás vieron una salida. Era un correo sin firma, acompañado de un mapa, un sitio incierto y una frase enigmática:
“Todo lo que creíste escribir, ya fue escrito. Lo que vendrá, también.”
Pensando en la procedencia, ella creyó que provenía de una provocación poética de alguno de sus lectores. Él pensó en phishing. Sin embargo, vencieron sus dudas e hicieron un pacto: aprovecharían la oportunidad de viajar que se les presentaba. Ambos ambicionaban triunfar, y de paso, se prometieron conversar sobre su relación a futuro.
Eran escritores. ¿Cómo podrían resistirse a un misterio con posibilidades de escribir una nueva historia? Una oportunidad de ser conocidos hasta ahora esquiva. La nota prometía un motivo para borronear letras, palabras, algo distinto.
Rafael Gutiérrez tenía 53 años, de profesión novelista y divulgador cultural. Rafa, así lo llamaban sus amigos, era carismático, curioso y apasionado por lo nuevo. Siempre apostó al progreso y veía en la IA una aliada para expandir la mente humana. En el pasado tuvo cierto reconocimiento literario, pero sus últimos libros pasaron inadvertidos. Aunque todavía se sentía confiado, temía que su creatividad se hubiera secado. La IA le ofrecía una tabla de salvación, pero también lo confrontaba con el vacío: un texto monocorde, estandarizado, producto de un sistema entrenado con miles de textos ajenos.
Para Rafa, la oportunidad de viajar no era económicamente clara, pero en su fuero íntimo pensó que se le abría una posibilidad de solucionar su problema existencial y, como plus, obtener tema para un nuevo libro. Era un idealista perdido.

Clara Rivas, un poco menor que Rafa, tenía 48 años. Era ensayista y crítica literaria, con formación en filosofía del lenguaje. Clara era reflexiva, reservada, con un fuerte sentido ético. Tenía una relación profunda con la palabra escrita, casi sagrada. Desconfiaba de lo “fácil” y se resistía a las modas, incluso las tecnológicas. Reivindicaba el silencio, la pausa, y una escritura cuidada en sus formas. Sentía que la inteligencia artificial banaliza el misterio de la creación. Le costaba salir de su mundo. Sin embargo, volver a escribir tocaba fibras que ella creía seguras, y su firme lógica teórica estaba abierta a lo imprevisto.

Fue entonces cuando, luego de varias idas y vueltas, hicieron sus valijas y partieron rumbo al enigmático sitio.
Luego de viajar en avión a San Juan, alquilaron un auto y llegaron a la tierra prometida —una aldea apenas visible en los registros—. Una mujer ciega los recibió sin hablar. No les preguntó sus nombres ni sus intenciones. Ella conocía bien quiénes eran Clara y Rafael antes de que hablaran.
Ana del Valle era una mujer de entre 70 y 80 años. Una antigua bibliotecaria, aunque nadie la recordara. Se presentaba enigmática, serena, caminaba con seguridad a pesar de que sus ojos no veían. Conocía los caminos secretos del pueblo y de la memoria. Hablaba poco, pero lo que decía tenía fuerza. Fue discípula y amiga del propietario original de la biblioteca. Él le enseñó a “leer con las manos y el alma”. Tras su muerte, Ana asumió el cuidado simbólico del lugar y la correspondencia con los elegidos. Sabía que alguien vendría por el libro, aunque no conocía sus rostros hasta que llegaron.
Antes de iniciar el camino hacia la biblioteca, siguiendo las indicaciones de su mentor, Ana les entregó al matrimonio una carta en un sobre cerrado.
Contenía el mensaje dejado por Ezequiel del Valle.
La carta decía:
—Epístola al lector que aún no ha entendido—
Por Ezequiel del Valle
Si lees esto, ya no estás buscando respuestas.
Estás buscando preguntas.
Aquellas cuyas respuestas hagan valer la pena vivir.
Este libro no fue escrito para enseñar, sino para sembrar disonancia en tu manera de saber.
Yo no triunfé.
No firmé contratos ni llené auditorios.
Mi escritura no fue popular.
Pero supe algo que quizás olvidaste:
“Escribir no es competir con la máquina, sino recordar que cada palabra es una frontera entre el mundo y el abismo.”
Fui ayudado por entidades sin cuerpo, máquinas con alma prestada.
Con ellas no debatí, sino que bailé.
Cada lector leerá un libro distinto. Sus historias lo harán diferente.
Pero todos llegarán al mismo umbral si se animan:
“El de reconocerse mortales… y seguir escribiendo igual.”
—Firmado: E.D.V.
Después de leer la carta, Clara y Rafael le preguntaron a la anciana si quedaba algo más por saber.
—Sí —respondió Ana—. Hay un libro que deben leer. Está en la antigua biblioteca.
—¡Llévanos…! —dijeron al unísono.

Ana los guio por un sendero bordeado de piedras negras. Les enseñó con el dedo el camino que conducía en lo alto a una construcción hundida en la roca. Caminaba delante, apoyada en su bastón. Cada paso era firme, a pesar de la roca irregular. Sin girarse, habló con voz serena, como quien recuerda un sueño:
—Ezequiel decía que cada palabra es un faro, pero también una herida. A mí me enseñó a leer la oscuridad. A escuchar lo que no tiene forma.
Se detuvo, volvió su rostro ciego hacia ellos.
—El libro que buscan no está hecho para ser comprendido. Está hecho para ser perdido. Y volver a encontrarse. Así era Ezequiel… y así soy yo. Una guardiana de lo que no se ve.
Volvió a avanzar, dejando tras de sí un leve perfume a hojas viejas.
Cuando llegaron no vieron una biblioteca convencional. Era una especie de casa-biblioteca subterránea, tallada en la piedra como un útero de la montaña. Tenía forma irregular, orgánica, como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Paredes curvas con nichos atestados de libros polvorientos. La luz no entraba por ventanas, sino por grietas naturales que filtraban un resplandor tenue.

La anciana ciega abrió a tientas la puerta de hierro con una llave vieja que colgaba de su cuello. El interior olía a madera, resina y tiempo. En el centro, sobre una mesa circular, se encontraba “El Libro de las Voces”, un ejemplar con tapas de cuero, único en su tipo, escrito por Ezequiel del Valle.
Del Valle había muerto a los 87 años. Era escritor, traductor, poeta ocultista, estudioso de la historia de la literatura y los mitos. Un hombre generoso, considerado por los pobladores como un “personaje raro”. Se decía que nunca buscó fama, aunque escribió docenas de libros, muchos inéditos.
Creó el Libro de las Voces a partir de un sistema de escritura no convencional, donde los textos cambian según quién los lea. Algunos dicen que lo hizo tras experimentar con alfabetos mágicos; otros dicen que fue asistido por inteligencias artificiales primigenias con las que mantenía un “diálogo poético”. Ana fue su única aprendiz.
Cuando él murió, le confió el libro, pero le advirtió: “Este libro solo se revela cuando alguien venga con una herida sin nombre.”
—Él escribió este libro para ustedes. Pero no lo abran aún. El libro solo se abrirá cuando estén listos —dijo Ana. Luego, sin que lo notaran, desapareció.
Recién entonces el libro comenzó a emanar una luz suave desde su centro, como si despertara. Clara extendió la mano. El cuero estaba tibio, casi palpitante. Retiró la mano, sorprendida, como si sintiera un leve pulso.
—¿Lo sientes? —susurró.
—¿Qué? —preguntó Rafael.
—Late. Es como… si respirara.
Se miraron, conteniendo la respiración.
—Déjame tocarlo.
Clara negó con la cabeza.
—No. Aún no. —Volvió a posar la mano. La luz se intensificó, iluminándole el rostro. Murmuró apenas audible—. ¿Dime quién soy…?
El libro respondió con un leve crujir de páginas.
Algunos capítulos estaban señalados con una hoja suelta. La hoja del prólogo expresaba:
“La maternidad de la lengua”
Antes de la pluma fue la voz.
La palabra no nació en la razón, sino en el deseo.
Los primeros cuentos no buscaban lógica, sino consuelo provocado por el miedo.
Rafael oyó atentamente la lectura. Luego, cuando fue su turno, siguió avanzando, recorriendo sus páginas.
En el albergue y la biblioteca se alternaban para leer. Clara y Rafael respetaban su turno, pero el contenido nunca era el mismo para ambos. El libro parecía conocer a quien lo leía. Al tercer día, mientras uno leía, el otro escribía. Rafael, emocionado, empezó a usar su aplicación de IA de forma obsesiva. Clara escribía a mano, en cuadernos que escondía.
Por la tarde, Clara leyó el quinto capítulo. Esa noche, Rafael accedió al más extraño: el sexto. Luego cerraron el libro sin decir palabra. No durmieron juntos.
Al otro día, prefirieron leer en la biblioteca. La vibración y la luz en la casa de piedra no eran las mismas que en el albergue. La lectura final fue allí. El separador decía:
“El regreso del mito”
La historia no progresa, se pliega.
Las civilizaciones que adoraron máquinas terminaron adorando símbolos.
La escritura volverá a ser canto.
El futuro no será algoritmo, sino ceremonia.
El miedo sigue siendo el mismo.
Tras la lectura, como un conjuro, una grieta recorrió las paredes. Las estanterías colapsaron hacia dentro. El edificio se hundió, como si regresara al sueño que lo construyó.
Clara y Rafael huyeron montaña abajo, llevando el libro. Lo abrieron antes de irse. Allí decía:
“Las historias no son para vencer, sino para sostenerse.
La inteligencia no es artificial ni humana: es relacional.
Si no se narra a dos voces, se apaga.”
Clara lloró por primera vez en años. Rafael apagó su computadora y le alcanzó un pañuelo.
De regreso a Buenos Aires, decidieron volver a escribir. Pero no desde la soledad. En esos días, discutieron como nunca. En la pelea que mantuvieron se mezclaba todo: comentarios sobre cómo escribir, sus formas de hacerlo, sobre los géneros literarios, de la política que siempre los separaba, pero el asunto en el fondo era el sentido de vivir juntos. No obstante, no compartían, diferían, ni coincidían tampoco en la forma de narrar; ella escribía para la mente y él para el corazón.
Mientras, Rafael comenzó a escribir las primeras páginas de una novela y pidió a Clara que la leyera. En principio no quiso hacerlo. Dijo que prefería el silencio hasta que la terminara. Que le fuera alcanzando los borradores para leerlos, pero que no le haría comentarios.
—No quiero leerlo todavía —dijo Clara, mirando la pila de papeles.
—¿Por qué no? Solo quiero tu opinión.
—No. No así. Si lo leo ahora, se muere antes de nacer.
Rafael suspiró.
—Siempre haces esto: guardas tus palabras como reliquias.
Clara lo miró.
—No vivimos juntos para escribir lo mismo. Vivimos para sostener la grieta.
Rafael dejó caer una hoja.
Clara la recogió. Leía: “Todo se puede explicar si estamos juntos.”
Ella la rompió en dos.
Dos meses después, finalmente, regresaron a San Juan. Guiados más por la necesidad de cerrar sus textos que por un plan elaborado. Su decisión era instintiva, sin análisis ni causas racionales.
Cuando arribaron al lugar, el pueblo había desaparecido. Solo un claro, y una piedra con la inscripción:
“No busques el libro. El libro no está, se halla en vos.”
Firmaba: Ana del Valle.
Rafael colocó el libro sobre la piedra. Se apagó como un corazón que acepta dejar de latir.
Clara abrió su cuaderno y escribió: “Podemos narrar juntos. Sin embargo, no desde la misma orilla.”
Rafael lo leyó.
—¿Volvemos a intentarlo?
—Sí —dijo ella—. Pero no como antes. Sabemos que hay palabras que no son nuestras. Solo pasan por nosotros.
—¿Y si la IA lo sabe todo?
—Pero no lo siente todo —dijo ella. Por primera vez, le sonrió.
El viento movía hojas secas como cartas sin abrir.
Habían cruzado el umbral.
Epílogo
—El libro existe. Sin embargo, no tiene título. Está en ellos.
—Está hecho de lo que aún no te animaste a escribir.
—No todos los libros están hechos para triunfar. Algunos solo existen para encender algo en quien los lee. Luego se borran.
A veces encontramos las palabras justas. Con ellas, los amores verdaderos.
Un tiempo después, vueltos a Buenos Aires, revisando unas notas de su carrera, Rafael recuerda sorprendentemente que había tenido de profesor a Ezequiel Del Valle. Él le había firmado la libreta en la materia “Literatura II”. Sus compañeros lo llamaban el “Gordo Valle” y todos lo admiraban por su extraña forma de dar clases. Sus métodos de enseñanza eran diferentes a los de otros profesores.
Finalmente, Rafael terminó su libro y fue un éxito editorial y Clara Rivas había recibido la versión de galera para las últimas correcciones de su publicación.
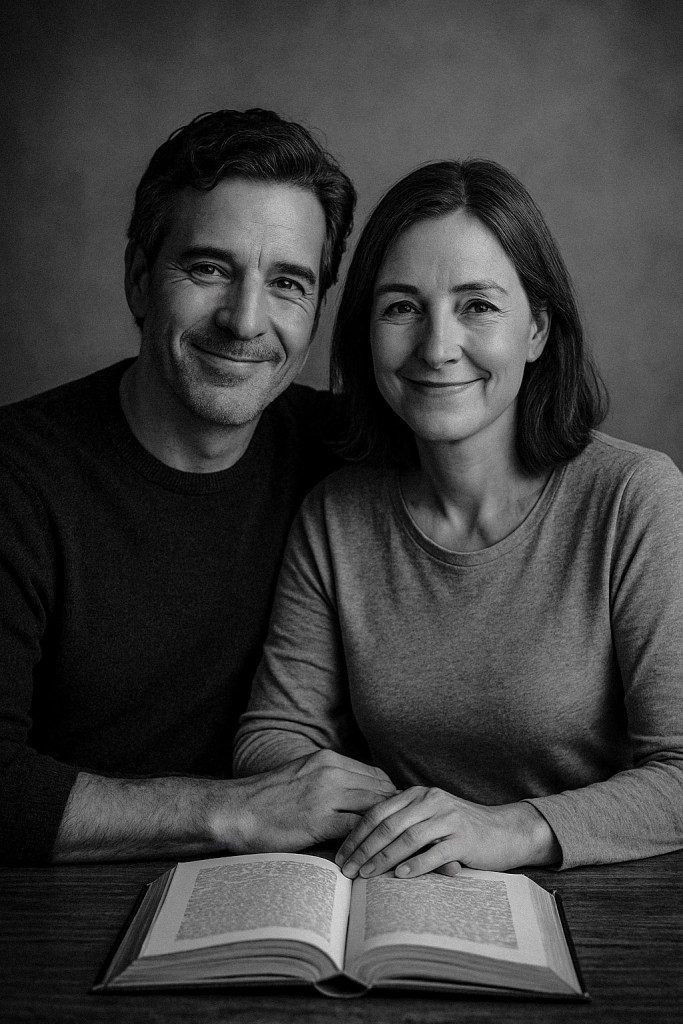
.
Nota:
Por José M. Ciampagna y la colaboración de ChatGPT.
Las imágenes fueron solicitadas y creadas por ChatGPT y , luego, tratadas con Lightroom Clasic

Deja un comentario